 DON SIMEÓN (Las tribulaciones de un prostático)
DON SIMEÓN (Las tribulaciones de un prostático)Simeón había llegado con poco tiempo. A pesar de sus muchos años se ponía nervioso como un niño pensando que se le iba a escapar el tren.
Entró en la cafetería de la estación y pidió un "cortado"; lo bebió de golpe y pagó rápidamente pues era casi la hora.
Justo entonces, tuvo que ir al servicio. Cuando llegó a la puerta e intentó abrirla, no pudo; en su frontal, había un antipático letrero que le pedía una moneda de cinco duros (0,15 Euros), y la correspondiente ranura para introducirla. Buscó afanosamente en sus bolsillos y no pudo encontrarla. Iba a acercarse a la caja para solicitar el cambio necesario, cuando la megafonía le advirtió que su tren, situado en el andén cuatro, vía número siete, hacía su salida en breves momentos y que, para más liarla al ser un rápido, el tiempo de espera sería muy corto.
Tuvo que coger su equipaje y correr hasta el andén. Subió de un salto pensando que lo tomaba por los pelos, pero el vagón seguía quieto. No lo estaba su vejiga, que reclamaba imperiosamente sus derechos. Por muy prostático que fuera, y por muy enfadado que estuviese con la Compañía de Ferrocarriles, que exigía un pago previo al uso del mingitorio, no dejaba de ser un ciudadano respetuoso con las normas.
Sabía que mientras el tren estuviese parado en la estación no debía hacer uso del servicio; su "meadita" quedaría entre las vías, molestando a las personas que la vieran tras partir su tren.
Intentó recostarse cómodamente en su asiento y cerró los ojos.
Quería pensar en otra cosa, pero no pudo hacer más que concentrar todo su esfuerzo en dominar su esfínter vesical.
Tenía que ir al servicio con mucha frecuencia, y su médico le había dicho que padecía una hipertrofia de próstata. Con los ojos cerrados, mientras dominaba su esfínter, se recreó en el inútil ejercicio de denostar a la Compañía por su fea acción de cobro por adelantado.
Iba a iniciar una nueva retahíla de sabrosos insultos, cuando notó un leve tirón; el tren se ponía en marcha y pronto iba a abandonar la estación. Suspiró aliviado: su problema estaba en vías, -nunca mejor dicho-, de solución.
Tan pronto estuvo fuera de la ciudad, buscó el servicio. El tren era muy moderno, el vagón muy nuevo y era la primera vez que viajaba en un coche de estas características, pero el servicio estaba en el lugar acostumbrado. Volvió a suspirar, mas... le esperaba un nuevo sobresalto.
En la puerta, metálica y con aspecto de blindada, no había cerradura ni manija para abrirla. En su urgencia la buscó desesperadamente.
Cuando ya tenía en la boca un nuevo taco, vio un brillante botoncito con una leyenda que decía:
"Pulsar para abrir".
Lo pulsó, el efecto fue inmediato: la puerta suavemente, sin emitir el más leve sonido, se abrió. Ya, dispuesto a calmar su necesidad, se dio cuenta de que la puerta permanecía abierta; intentó cerrarla.
Imposible: no había manera.
-¿Cómo la cierro? -se preguntó desesperado, pues su necesidad era ya apremiante. Encontró una solución de emergencia: sacó la mano al pasillo hasta encontrar el maldito botón con el que abrió la maldita puerta y lo pulsó. El efecto también esta vez fue inmediato: la puerta se cerró tan silenciosa y rápida que tuvo que retirar la mano precipitadamente.
Justo a tiempo, aunque en el último instante, satisfizo su necesidad. Una sonrisa de placer se dibujó en su rostro; pronto se borró. La puerta metálica, brillante, moderna, tampoco tenía manija en su interior. Intentó meter los dedos por la invisible ranura.
Imposible, no había manera. Buscó, en las jambas de bruñido acero, el dispositivo, -seguro que un botoncito-, necesario para abrirla.
Nada.
Volvió a accionar el que descargaba el agua; vio uno rojo para pulsarlo en caso de emergencia; un magnífico enchufe que se podía utilizar para quien sabe qué artilugio...
Cuando, ya desesperado, estaba dispuesto a accionar el rojo, con el que gritar a todos los vientos su emergencia, lo vio.
Estaba arteramente escondido al lado del lavabo, eso sí, con un letrero que decía, más o menos:
"Pulsar para abrir".
Volvió a su asiento realmente aliviado. Algunos pasajeros dormían, otros, con los auriculares puestos, contemplaban el programa de televisión. Varios, ¿demasiados?, hablaban por sus
teléfonos móviles.
Había tenido la suerte de estar solo, ya que el asiento de su lado se hallaba desocupado, por lo que sentó, ¡ahora sí!, cómodamente.
Miró la pantalla del televisor y pensó que no le apetecía, era más interesante la otra pantalla: la ventanilla. El día era radiante y los campos, con todo el verdor de la primavera, brillaban
como esmeraldas; se retrepó en su asiento bien relajado y cerró los ojos.
No pudo evitar una sonrisa al rememorar la que se dibujó en su rostro, unos momentos antes, tras el placer de aliviar su apurada situación. Pensó que si alguien le veía sonreír de esa forma lo
tomaría por loco.
No le importó.
Tampoco le importó una sonrisa todavía más amplia, casi una risa, que no pudo reprimir aquella vez en Barcelona...
Había comido muy bien y bebido mejor. Tras el café y la tertulia, bajaba feliz desde la Ronda por la calle Pelayo, camino de las Ramblas, cuando sintió la necesidad que su próstata hacía siempre
urgente. Se recriminó por no haber tenido la precaución de "hacerlo" en el restaurante, pero, ¡claro!, entonces no tenía "ganas". Ahora, sí.
¡Y muchas!
Era un día de finales del otoño. La temperatura en Barcelona en esas fechas es siempre agradable, pero ese día, no. Hacía un tiempo desapacible, frío y él iba solamente con una ligera gabardina. Caía una fina lluvia, tan fría como el día, que no mojaba, pero que influía en su vejiga de forma imperiosa.
Para hacerlo más difícil era domingo y, a esas horas ese lugar, tan animado durante la semana, estaba prácticamente desierto, tanto que sus pisadas resonaban en la vacía acera. Como consecuencia, todos los bares estaban cerrados. Miró desesperadamente en busca de un local abierto, al fin, ya en la esquina de la calle Balmes, vio uno.
Se precipitó en su interior que estaba vacío. Un camarero miraba distraídamente la lluvia. Con prisa le pidió un café y le preguntó por el servicio.
-Al fondo a la izquierda- fue la contestación.
¡Claro, no podía ser otra!
El servicio estaba en obras; sobre la fila de mingitorios, habían colocado de forma provisional, procedente de otro sitio, un gran espejo.
En un primer momento no reparó en ello, pues toda su atención estaba puesta en su acto liberador. Al terminar alzó la cabeza y se vio reflejado en el enorme espejo. A un palmo escaso de su nariz, su cara se distendía en un gesto de inmensa felicidad.
¡Esa cara, esa expresión, la había visto antes! ¿Dónde?
Recordó a un gran actor: a Peter Sellers, en una graciosa película.
Transcurría gran parte de la misma en un jardín de una enorme mansión con piscina, estanques, surtidores y agua, mucho agua, muchos chorritos de agua. El protagonista tenía la misma necesidad que tanto le había martirizado antes y como él, no podía satisfacerla. Cuando al fin lo
consiguió, el gran actor puso esa misma expresión que ahora veía reflejada en el espejo.
¡Bueno!, la expresión de su cara no era ridícula, era graciosa, como gracioso era su pensamiento posterior. No sabía muy bien si se reía de sí mismo o de lo que había pensado, pero tuvo que reprimir una carcajada para que el camarero no lo tomase por loco.
El paisaje se deslizaba en su ventanilla velozmente; algunas personas, que continuaban pegados a sus auriculares viendo la película en el televisor, empezaron a reír, pues la película debía ser divertida. Le hizo gracia el espectáculo pues, de alguna manera, se vio reflejado en ellos cuando reía él solo de sus propios pensamientos.
Algunos asientos estaban ahora vacíos, esto le recordó que su tren disponía de bar. Dio mentalmente gracias a la Compañía de Ferrocarriles por ello, y fue a tomar un café; al pasar por delante del pensó que podía beber todos los líquidos del mundo sin molestar a su exigente próstata, pues ahora sabía como usarlo y, al menos en el tren, no era necesario el pago previo.
Volvió a ocupar su asiento. Tenía sueño y pensó que cerrando los ojos echaría una cabezadita, pero su próstata se había adueñado de sus pensamientos casi de forma obsesiva desde su reciente visita al urólogo.
Es una gran lata esto de ser prostático -pensó.
A pesar de que la inmensa mayoría de los varones adultos sufrimos su hipertrofia, la sociedad no quiere enterarse.
¿Por qué, si no, la mayoría de los servicios están alumbrados con tubos fluorescentes?
Vas con tu necesidad, modesta necesidad, pero imperiosa al fin, llegas al servicio -que dicho de paso, siempre está al fondo a la izquierda-, das al interruptor y pin, pin, plas, el nefasto tubo da
unos chasquidos, unos fogonacitos, pero tarda en encenderse de verdad un tiempo que al prostático se le hace infinito y, al fin, decides "empezar" casi al buen tun, tun.
Y nos suceden más cosas -recordó ahora.
Una vez en Madrid estaba en una esquina de la plaza del Sol sentado apaciblemente en la terraza de un bar degustando un refresco, cuando, casi consumido éste, su inquieta vejiga le pidió con la
urgencia de siempre que fuese liberada de su presión.
El bar, también restaurante, era muy grande. No era hora de comidas y, en ese momento, con el calor reinante, estaba casi vacío.
Al fondo, a la izquierda, había unas escaleras y un letrero con su correspondiente flechita, que decía:
"Restaurante". "Servicios".
Subió deprisa. El piso superior estaba escasamente iluminado, una mujer limpiaba las mesas. Sin tiempo para pensar, pues su necesidad había crecido con la espera, preguntó por el servicio.
La respuesta no se hizo esperar:
"¡Al fondo, a la izquierda!"
Estaba seguro de que se le había puesto cara de gilipollas.
Alcanzó el servicio; buscó afanosamente el interruptor. En esta ocasión se trataba de un moderno botoncito que se iluminó al accionarlo a la vez que la estancia. Localizó el ansiado urinario
un tanto alejado del maldito botón y, con la felicidad de siempre, inició el acto..., pero lo hizo con la lentitud de siempre, tanta, que la luz se extinguió antes de terminar dejándolo en la oscuridad más absoluta.Seguro que se trataba de un modernísimo aparato temporizador al que su inventor,
seguramente joven y con una próstata casi sin usar, no lo había dotado del tiempo que una próstata ya deteriorada necesita para alcanzar su bienestar.
Y...
¡El botoncito, en contra de lo que la más pura lógica indica, también se había apagado!
Se encontró a mitad de la evacuación, con la terrible disyuntiva de terminar en la más completa oscuridad o intentar una peligrosísima operación, es decir: continuar necesariamente de lejos y amenazado por el húmedo peligro de desviarse del lugar adecuado, y... "dar" la luz con la otra mano, tentando la pared contraria hasta hallar el maldito y apagado botón.
Lo logró en un alarde de facultades, sin deterioro de sus ropas y del suelo del local, pero le entró un sudor frío al considerar qué habría pensado cualquier persona que hubiese entrado en ese ridículo momento.
Esta vez no salió del servicio riendo.
El incidente, que sí terminó en risas,ocurrió un día que estaba con las mujeres de su familia pasando una tarde lluviosa y gris en el cuarto de estar de un apartamento nuevo, en la playa.
Se había desencadenado una tormenta muy intensa; tras un tremendo trueno, se produjo un apagón. No tenían luz alguna, ni linternas ni velas.
¡Nada!
En ese inoportuno momento su hipertrofia prostática le jugó una nueva pasada.
-Es el caso -dijo, cuando no pudo más, que tengo que ir al servicio... y sin luz...
-Espera a que venga -le dijo una de ellas, tan tranquila.
-¡Claro, tú no tienes próstata!
-Entonces, si no puedes esperar, lo tienes muy fácil.
Siempre ha sido fácil cumplir esa misión.
-Pero... sin luz...
-No me querrás decir que precisas luz para encontrarte lo que necesitas -rió, divertida otra de las mujeres.
-No, claro, pero ya sabes lo limpio que soy y lo que me molestaría no apuntar bien a oscuras, y ponerlo todo perdido.
Tras mis palabras, todas se echaron a reír de buena gana. Yo, un poco amostazado, dije:
-No sé qué os puede hacer tanta gracia.
Las risas fueron en aumento y una de ellas me dijo, entre risa y risa:
-Chico, pareces tonto. ¿Es que no lo sabes hacer sentado?
¡No creo que desde que el mundo es mundo, se le haya ocurrido a un solo hombre!
Casi no tuvo tiempo de sonreír con este último recuerdo, pues se durmió apaciblemente. Simeón despertó cuando su tren entraba en la estación de destino. Su viaje, pese a su hipertrofia prostática, había sido feliz, pero al llegar a la estación tuvo que cambiar en la cafetería una moneda de cien pesetas, para obtener la necesaria de cinco duros (0,15 Euros).
Por Jesús Pérez Tierra



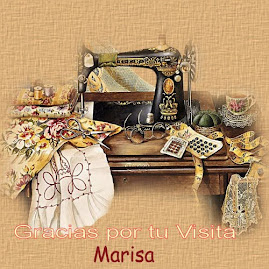
























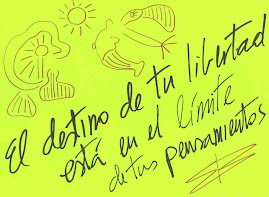






















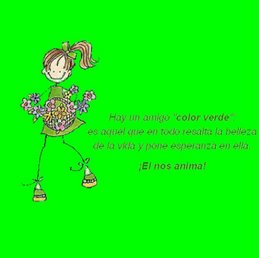















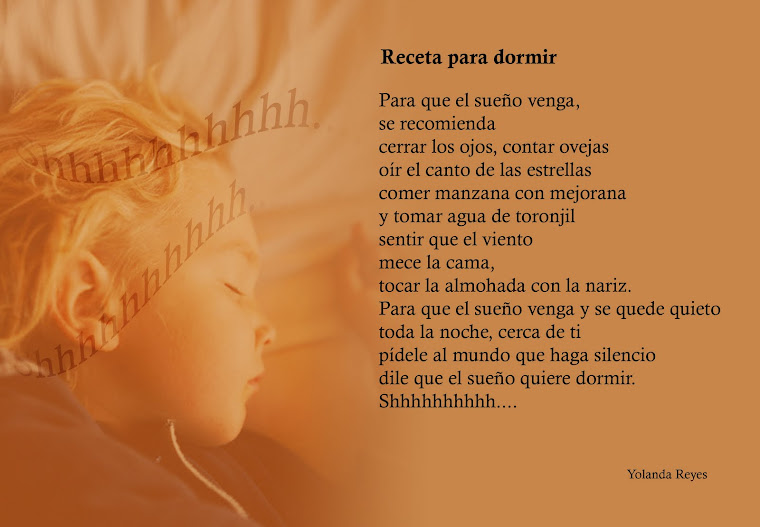











































1 comentario:
Pobre don Si-meón, el nombre le viene que ni pintado. Está muy gracioso el texto. Un abrazo Marisa
Publicar un comentario