 EL ENTIERRO
EL ENTIERROTal vez, sea esta una de las anécdotas que más vivamente quedó gravada en mi memoria y mayor impacto me produjo. Al momento de la misma, a penas si había salido ya de mi primera infancia.
Taam .., taam.., taam.., taam.., taam...
Es el sonido metálico, profundo y grave de la campana más antigua del campanario. Un toque lento, rítmico y cadencioso se repite, una tras otra vez, durante unos largos minutos.
Por todos los vecinos es conocido ese tañido parsimonioso y vespertino. Hasta es conocido por la chiquillería del pueblo, que ignorante de la profundidad del drama, juega, retoza y grita a la salida de la escuela.
Desde mi más tierna infancia empecé a conocer el significado de este singular repiqueteo. Sentía miedo sin llegar a conocer por completo el significado de estos sones, pero me paralizaban mi frágil cuerpo de infante al igual que a los otros chicos de mi edad.
Mis compañeros y yo cesamos en nuestras actividades lúdicas cuando nos percatamos de la presencia de la reducida y peculiar comitiva.
Un monaguillo la encabezaba portando con sus manos un báculo en cuya parte superior culminaba con un crucifijo.
Tras el monaguillo, el cura del pueblo, y, a ambos lados, dos monaguillos más, uno de ellos portando la vasija con el agua bendita y el hisopo, y el otro, el oracional que se requería para el acto.
Los monaguillos vestían unas cortas y deslustradas sotanillas, de color rojo desteñido, ceñidas con un fajín de color crudo, que en su tiempo fue blanco, y esclavina del mismo color; el cura portaba, sobre el alba, la capa pluvial de color negro de difuntos, festoneada con ribetes amarillos, que mantenía asidos con ambas manos.
El semblante de los monaguillos, más que cariacon-tecido por la gravedad de la ocasión, parecía producido por el fastidio de no disfrutar de los juegos como los demás chicos. El cura, parecía musitar (ya próximo al domicilio del fallecido) unas oraciones por el descanso eterno del finado.
Nos mantuvimos a distancia hasta que fuimos superados por el reducido cortejo, y una vez rebasados, nos sumamos al mismo, a unos pocos pasos de distancia.
Al girar la primera esquina casi nos damos de bruces con la gente que entraba y salía del domicilio del muerto. A la entrada del cura a la vivienda, los hombres se quitaban la boina o la gorra de la cabeza, y tanto éstos como las mujeres, cubiertas la cabezas con un pañuelo negro, se santiguaban y permanecían en riguroso silencio.
Contenidos gemidos y suspiros, en unos casos, y llantos más incontrolados, en otros, por los familiares más próximos, a la entrada del cura a la habitación, se producían para ir decreciendo poco a poco en intensidad.
Algo más rezagados, nos adentramos con sigilo, y no sin cierto temor, en el hogar del difunto, así que la entrada y salida de la gente nos lo permitía.
Algunos mayores nos miraban con gesto serio y adusto con cierto aire de desaprobación por nuestra presencia, a la vez, que con gestos de las manos nos indicaban que nos retiráramos y saliéramos del recinto. Nuestra curiosidad era mayor que la consideración hacia las personas mayores, y, poco a poco, nos fuimos introduciendo en la casa y fisgoneamos, así que que introducíamos la cabeza entre los huecos que nos dejaban.
No recordamos haber visto ningún entierro, ni teníamos conciencia de haber visto a un muerto. Tan sólo sabíamos lo que otras personas mayores nos habían contando.
Apoyada sobre una de las paredes estaba la tapa oscura y tétrica del ataúd. Nos apegamos instintivamente unos a otros sobrecogidos por el temor que nos producía la presencia de dicho elemento, y arrimados a la pared seguimos al cura y a los monaguillos.
El ataúd sobre el túmulo, aunque descubierto, y el estorbo de la gente, tan apenas permitía ver la cara del muerto.
Los candelabros con las velas llameantes en las esquinas del féretro y el crucifijo a la cabecera, el atibo-rramiento de la gente y el olor de la cera quemada crearon un entorno que nunca olvidaríamos.
La piel cérea de la cara, los labios pálidos, las cuencas de los ojos más profundas y oscuras, las mejillas retraídas que remarcaban las mandíbulas y los pómulos, la nariz afilada, los ojos vidriosos y ligeramente entreabiertos en aparente situación expectante como si se resistieran a cerrarse definitivamente a la vida.
Una inquietud interior y un misterioso desasosiego nos invadieron y provocaron un arrinconamiento de unos contra otros.
El cura finalizó los responsos, y los familiares más próximos, poco menos que se agolparon al féretro para echar la última mirada de despedida a su exánime familiar.
Unos vecinos y parientes cubrieron el ataúd con la tapa y fijaron la misma con los cerrojillos y aldabilla. El golpeo y ajuste de los dispositivos y artefactos de cierre fueron el punto de partida de sollozos y gritos desmandados de los parientes más allegados.
Como conejillos asustados, nos escabullimos como pudimos por entre la gente, no sin recibir, además de reproches, algún que otro pellizco de la gente con la que tropezamos y fastidiamos en nuestra atolondrada escapada.
La estructura del domicilio provocó el zarandeo del féretro y un leve y sordo golpeteo del cadáver en el interior del mismo.
El féretro se acomodó en el carro, que como era costumbre, se utilizaba como medio de transporte, hasta en cementerio.
La chiquillería nos apostamos en las inmediaciones del callejón, y tan pronto como nos rebasó los acompañantes, salimos detrás.
Iniciaba la comitiva el monaguillo con el crucifijo. El alguacil, con los ramales del asno en la mano, llevaba al carro por las superficies menos accidentadas para evitar zarandear el féretro.
Tras el carro funerario, el cura secundado por los otros dos monaguillos, los familiares y acompañantes en apenado silencio, a veces seguido de susurrantes oraciones en favor del difunto.
En la entrada del cementerio se bajó el féretro del carro y fue transportado por allegados y vecinos a la fosa.
El cura recitó las últimas oraciones, y con el aspersorio roció con agua bendita el ataúd. Fue depositado el féretro en el fondo de la fosa por medio de sogas.
Echó la primera palada de tierra y a continuación los familiares y amigos le imitaron con otra simbólica. El ruido de la tierra al chocar con el ataúd produjo un golpeteo que se gravó en mi cerebro y un cierto pavor me dominó como si fuera yo el muerto; y una sensación de agobio me invadió que difícilmente podré apartar de mi mente. Hasta el regreso al pueblo esas sensaciones me obsesionaron y machacaron el cerebro.
El sepulturero procedió a cubrir el ataúd totalmente. Sobre el pequeño caballón de tierra depositaron los ramos de flores y clavaron una cruz.
Los acompañantes se fueron retirando. Los familiares, entre sollozos, musitaron las últimas oraciones.
La chiquillería, a instancias de los mayores, desalojamos el camposanto.
El enterrador, tras asegurarse que todo el personal abandonó el recinto, cerró las puertas con estrepitoso y luctuoso ruido de la cerradura.
Regresamos con la comitiva al pueblo. Poco a poco, según llegamos, volvimos a nuestros respectivos hogares, cabizbajos, olvidando nuestros juegos, con la tensión de los momentos vividos y con la incomprensión y confusión que a nuestra corta edad nos produjo la experiencia vivida.
Jesús Chacón Bautista



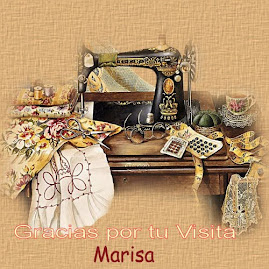
























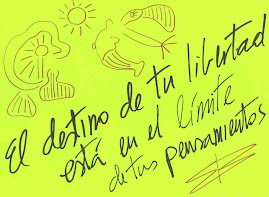






















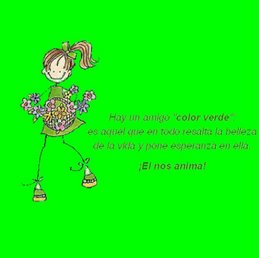















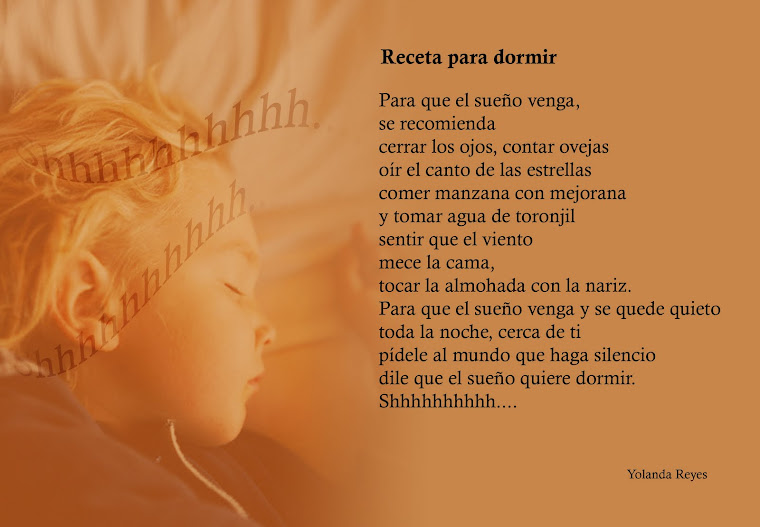











































No hay comentarios:
Publicar un comentario