RUMBO AL DESIERTO DE LAS PALMAS
A menudo recuerdo con bastante claridad, y sobre todo con mucha nostalgia, una de las épocas de mi vida, - pese a la distancia en los tiempos,- que con frecuencia giran y giran en mi mente, y que de forma especial marcaron mi vida.
En el periplo de mi existencia ha habido una multitud de hechos y circunstancias que configuran capítulos de la misma, pero ninguno como aquellos que se produjeron en mi segunda infancia y adolescencia.
A menudo recuerdo con bastante claridad, y sobre todo con mucha nostalgia, una de las épocas de mi vida, - pese a la distancia en los tiempos,- que con frecuencia giran y giran en mi mente, y que de forma especial marcaron mi vida.
En el periplo de mi existencia ha habido una multitud de hechos y circunstancias que configuran capítulos de la misma, pero ninguno como aquellos que se produjeron en mi segunda infancia y adolescencia.

El último curso se está acabando. Este curso es, especialmente para todos nosotros, - los del último curso, y de un modo muy particular para mí-, muy señalado. Durante el mismo, no solo se completaba un ciclo a nivel intelectual, si no que supuso un periodo de gran transcendencia, de reflexión y de preparación psicológica, y espiritual para la nueva etapa, que íbamos a comenzar.
La ilusión que durante unos años fue en aumento, poco a poco, al fin, se iba a hacer realidad.
Antonio López, Francisco Javier Aguilar, Miguel Galindo, Francisco Ramiro y Jesús Chacón, el que escribe.
Todos nosotros estábamos preparados para afrontar una nueva vida y nuevos deseos para dar un paso transcendental a nuestra existencia, que iba a cambiar de una forma radical nuestro futuro como personas, y por la repercusión que tendría en nuestro devenir en la vida.
Finalizamos el curso sumidos y centrados en los estudios pedagógicos previos, y en el nuevo paso que íbamos dar.
Parecía como si todo lo que acaecía a nuestro alrededor, hasta los momentos presentes, consustancial a nuestra existencia, pasara de un modo radical a ocupar un segundo término.
Era como si una nube misteriosa nos envolviera, abstrajera del presente y nos sumiera en nuestra intimidad para la reflexión y consideración, ante la transcendencia de los eventos que se nos avecinaban.
Todas las circunstancias y momentos cotidianos adquirían una especial importancia y relevancia: desde el despertarnos con el golpeo de “palmas” para los actos de piedad, las clases, los recreos, etc., etc., hasta las últimas actividades del día.
A medida que avanzaba el tiempo, hacia final del curso, me inhibía de los actos y situaciones banales e intranscendentes y me centraba en los estudios y en las nuevas perspectivas, ya muy inminentes, que me aguardaban.
La tensión, tras los exámenes, fue decreciendo y otras inquietudes ocuparon los ánimos de los alumnos.
Después de la fiesta de nuestra patrona, y a excepción del último curso, escalonadamente – como era costumbre- y según el destino, el resto de los estudiantes tomó rumbo hacia el domicilio de procedencia para disfrutar de sus vacaciones.
Nosotros también partiríamos, pero hacia un destino ignorado – no por su ubicación, si no por las vivencias que nos aguardaban-, esperado y deseado para el que nos habíamos estado preparando desde hacía varios años.
En el día y a la hora señalada, el vehículo nos recogió con nuestro escueto y sencillo bagaje y tomó rumbo hacia el lugar de destino.
Los cinco compañeros intercambiamos miradas de satisfacción, de complicidad, de alegría interior contenida, de ansiedad y de mesurada seriedad; con la incógnita de lo que estaba por llegar, pero con la ilusión de que así fuera.
En el trayecto, recuerdo, fuimos parcos en palabras. Nos dedicamos a observar el paisaje por las ventanillas del vehículo. Pocas palabras intercambiamos. Acaso, la razón de tal sobriedad fuera la intensa emoción y satisfacción.
Una sinuosa y angosta carretera penetra en la accidentada orografía y se encumbra zigzagueante por las laderas de las montañas. De trecho en trecho, y a ambos lados de la calzada, una floresta de pinos y otros ejemplares de la vegetación mediterránea la custodia hasta la contigüidad del monasterio.
A lo largo del recorrido, la calzada queda cubierta, a tramos, por un túnel vegetal formado por las copas de los pinos, de uno y otro lado, que difícilmente es atravesado por los rayos solares.
Atrás dejamos la enorme explanada; un gran conglomerado de edificios, constituye y da nombre a la ciudad “de La Plana”. Más hacia la lejanía, una línea bien definida por la enorme masa azul-verdosa de las aguas, da forma a la costa que delimita las fronteras entre la tierra y el mar.
Esquivando, una tras otra, varias montañas, al fin, accedimos a las inmediaciones del Convento. Sobre un pedestal de forja hay una inscripción: “Desierto de las Palmas”. “Monasterio”.
Desde la cima del último repecho, se vislumbra de forma panorámica tanto la estructura del Monasterio como los espacios y construcciones adyacentes. Todo el conjunto está enclavado en las laderas de las montañas y cercado por un muro.
Todo el entorno irradiaba paz, silencio y recogimiento. Este iba a ser la residencia durante un periodo denominado Noviciado, durante el que seríamos instruidos, formados e iniciados en la regla del Carmelo Descalzo.
Como fondo, y tras de sí, al oeste, el monte Bartolo; al norte, las Agujas de Santa Águeda; y al este, la vaguada con los vestigios del primitivo convento, que converge, en la llanura, con una de las poblaciones más significativas “de La Plana” y las polícromas aguas del Mediterráneo. Aquel vergel, en pleno silencio y soledad, iba a ser nuestra apacible reclusión durante un tiempo durante nuestra formación.
Un camino serpenteado de tierra da acceso a las inmediaciones del Monasterio.
Unas pequeñas capillas, formadas en las oquedades del muro, que representan las diferentes estaciones del Vía-Crucis ilustradas en soporte de caolín, guían hasta la entrada principal del Monasterio.
Dos filas de cipreses, símbolos de espiritualidad, a ambos lados de la calzada que conduce a la portería del convento, elevan sus afiladas copas, como preces, al cielo.
En las paredes de la portería hay unas inscripciones y dibujos, impresos en unas baldosas, alusivas a las “Moradas” y a la “Subida al Monte Carmelo”, obras de los insignes reformadores de la Orden.
La campanilla de la portería tintinea y alerta al hermano portero. Unos momentos de espera. Expectantes los cinco observamos las paredes, el decorado, gravados e ilustraciones de la portería a la espera de que la puerta se abriera.
Unos pasos sigilosos, arrastrados - sumidos en la apacible paz y recogimiento - y ruidos de llaves se acercaban al otro lado de la puerta. Se abre la puerta. Un fraile, el hermano Alberto, nos franqueó la entrada y nos dio la bienvenida, con una mueca, que pretendía ser una leve sonrisa, y un “Ave María purísima” al que los cinco respondimos “Sin pecado concebida”.
Le seguimos, a indicación suya, al locutorio y esperamos al maestro de novicios, el padre Reinaldo, que así se llamaba.
Nos llenó de sorpresa y curiosidad la persona del hermano Alberto. Era mas bien bajo, delgado, pelo ralo y canoso; entrado en años, con gafas grandes, de cristales de fondo de vaso y probablemente tan solo algunas quintas, no muchas, más joven que él, que se sostenían sobre un apéndice nasal bien anclado. Sus andares denotaban degeneración ósea más que importante de sus extremidades y caderas.
La espera nos permitió contemplar la colección de figuras zurbaranescas pintadas de los santos padres de la Iglesia y del Carmelo hasta que hizo su entrada en el locutorio el Padre Reinaldo, maestro de novicios, nuestro educador y formador.
Nos recibió con manifiesta alegría y nos ofreció el escapulario del hábito para que lo besáramos, a la vez que nos prodigó un afectuoso abrazo, a uno tras otro. Nos dijo su nombre y su cargo frente a nuestra formación e iniciación en nuestra vida religiosa. Correspondimos nosotros diciéndole nuestro nombre y apellidos, tras lo cual nos indicó, con cierta benevolencia y comprensión, que ésta era la última vez que utilizaríamos nuestro nombre y apellidos para adoptar otros, que en la nueva vida, voluntariamente aceptábamos. Era la primera señal de toda renuncia al mundo en una nueva etapa.
Le seguimos ensimismados, a través de los claustros del monasterio, hasta las dependencias del noviciado. Y a partir de aquí empezaba nuestra nueva etapa en la ansiada aventura de la vida religiosa.

Jesús Chacón Bautista



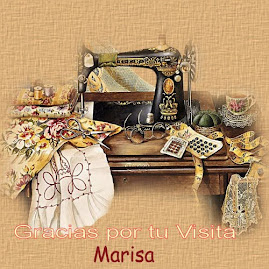
























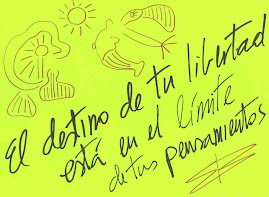






















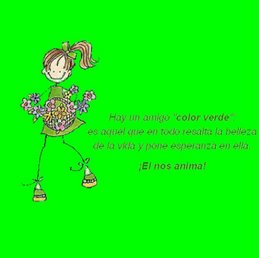















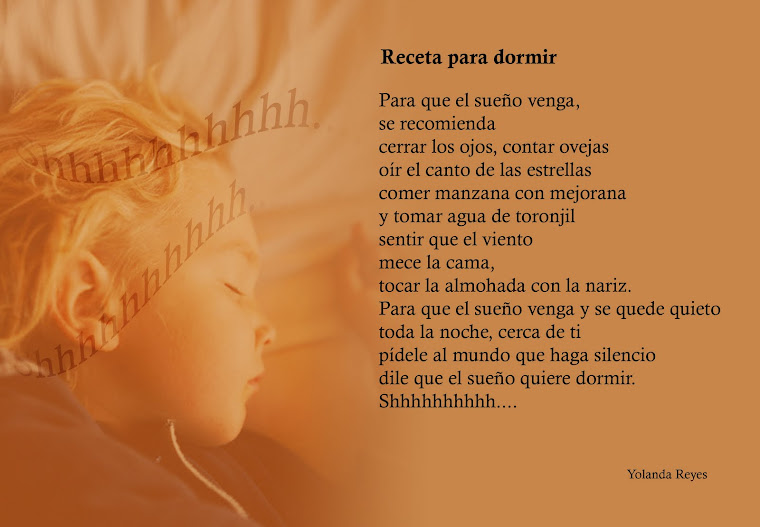





















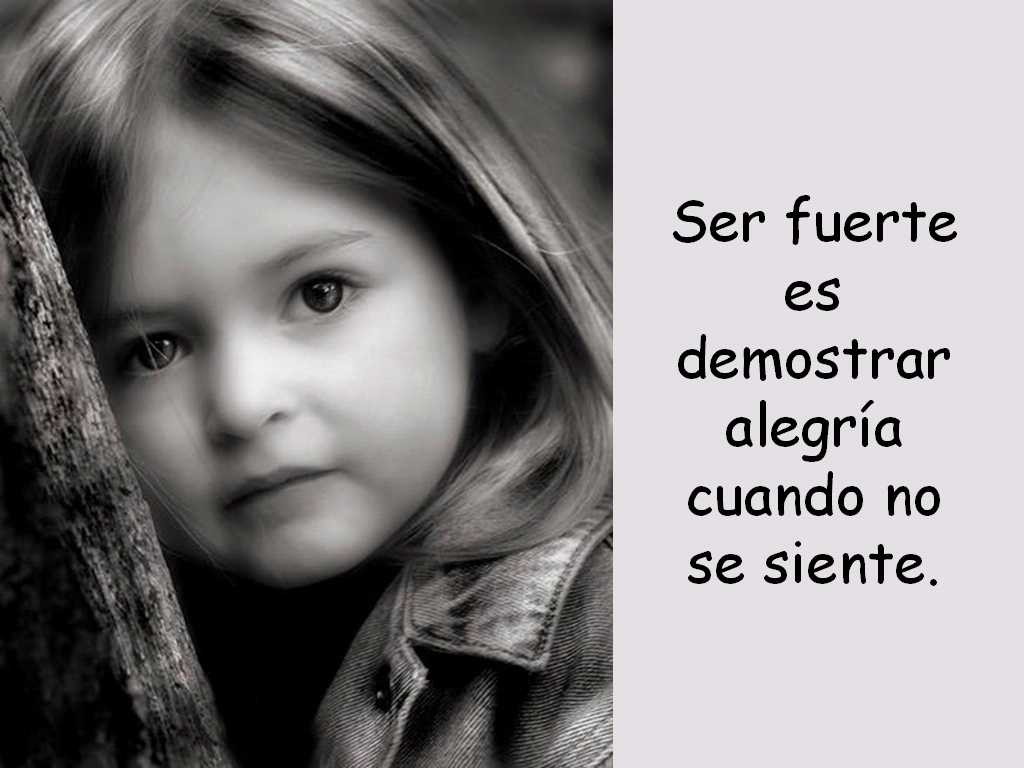




















No hay comentarios:
Publicar un comentario